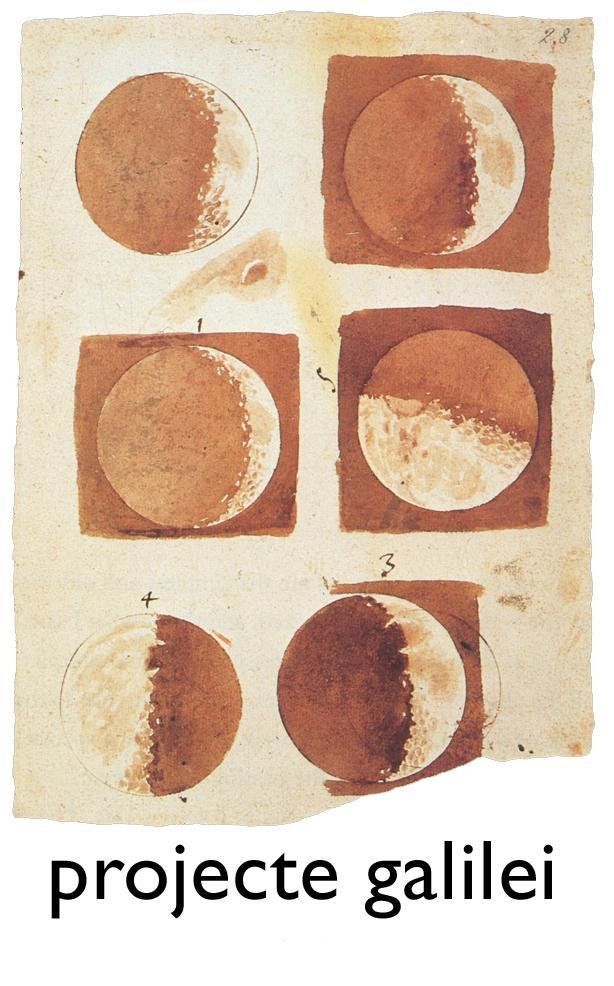L’actriu Pepita Serrador (1913 – 1964), filla, germana, dona i mare de còmics.
06_PASAN LOS CÓMICOS
(Pepita Serrador. Pasan los cómicos... (Novela). Biblioteca literaria Aedos, núm. 1. Barcelona, Editorial Aedos, 1953. Fragment 1, pàgs. 48-52; fragment 2, pàgs. 282-285)
Fragment 1.
–
Una hilera de luces de diversos colores, atravesando la calle, señalaba la entrada del teatro con un timbre continuo y molesto, para atraer la atención de las gentes. Dos cartelones grotescamente pintados anunciaban la función «¡Éxito! Hoy, debut de la Gran Compañía de Alta Comedia Serra-Marín con Los Intereses Creados
de Jasinto
Benavente». La s
de más y el don
de menos carecían de importancia.
En la puerta unos vendedores ambulantes voceaban a la soledad sus golosinas.
«Maní tostao». «Bombón helao». «Naranjas pelás».
Entraron. Un pasillo estrecho impregnado de malos olores que se confundían entre sí llevaba a un escenario improvisado en el que nerviosamente se movían los actores entre cajas de decorados, maderas y clavos. Dos negros estiraban calmosamente las columnas de papel mil veces remendadas con parches.
– ¿Pero todavía están así? – preguntó colérico Eduardo Serra. Un hombre pequeño, rechoncho, traspunte, representante, maquinista y actor a la vez, respondió sudoroso y jadeante.
– Don Eduardo, en dos horas no se puede hacer más.
En un rincón, una cortina dividía los dos únicos camerinos, debiendo vestirse de un lado los hombres y del otro las mujeres. Inclinados sobre el baúl, que contenía todo el vestuario, los actores buscaban afanosos sus ropas.
– Pero, ¿dónde están mis calzas? – preguntaba Heredia metiendo su larga nariz hasta el fondo del baúl.
– Aquí las tiene usted, hombre de Dios – les contestó doña Asunción arrojándole las prendas –, y la bendita joroba de su polichinela, que ha aplastado mi vestido.
Apiñados en torno al baúl no cesaban de sacar espadas, trusas, capas, chambergos. Incapaz de romper la muralla de carne, Elisa suplicaba:
– ¡Mi traje de Colombina, dénmelo, que hay que plancharlo!
Surgieron unos inmensos botones negros y alguien tiró de ellos.
– ¡Ahí va!
Por el aire voló, hasta caer a los pies de Elisa, una marchita colombina de amarillento raso y triste golilla de tul.
El pequeño tablado se llenó de voces que se confundían con los golpes de martillo, mientras la banda de música procuraba animar la entrada con el ritmo sensual de una rumba.
Rosina iba de un lado a otro sin atinar dónde colocarse.
En el camerino de los hombres no podía entrar. Junto a la madre, la echaban en cuanto una de las mujeres empezaba a desnudarse. Sentía pinchazos en los ojos, y uno tras otro los bostezos abrían su boca dejando escapar en ellos el sueño y el aburrimiento. Maquinalmente empezó a jugar con una cuerda pendiente del telar.
– No toque esa soga, muchachita – le dijo al pasar un negro.
Empezaron a barrer el escenario levantándose una polvareda que, al no tener salida, quedaba danzando un rato entre las paredes y volvía a caer sobre decorados y gentes.
Rosina se tapó la cara con un brazo y pidió permiso para entrar en el camerino de las mujeres.
– No se puede, nena.
Acurrucada contra la pared, siguió defendiéndose de la niebla densa que envolvía el escenario. Y fueron apareciendo entre las míseras cortinas del camerino aquellas gentes que poco antes luchaban contra la fatiga del tren. Bajo los afeites se adivinaba el cansancio, que algunos trataban de vencer tosiendo repetidamente para probar la voz. Heredia, transfigurado en su disfraz de polichinela, medía a grandes pasos el escenario gesticulando y repasando su papel.
Gaby lucía las remendadas galas de una «Silvia» apagada. Doña Asunción trataba de aprisionar las carnes en la cárcel de un antiguo corsé tapando con la falsa pedrería los encajes destrozados de «doña Sirena».
Un arlequín demasiado fornido para el estrecho traje veíase obligado a no hacer ningún movimiento que pusiera en peligro los cuadros de chillones colores; y la maternidad de Amparo, que en vano trataba de ocultar, ponía una duda sospechosa a la varonil figura de «Leandro».
Uno a uno iban acercándose al telón, clavando la pupila en el pequeño agujero colocado con disimulo para ver el público; y uno a uno volvían silenciosos, notándose la palidez de una angustia bajo el ordinario y espeso maquillaje. En voz baja empezaron los comentarios.
– ¡No hay nadie!
– ¿Cómo pagaremos los hoteles?
– ¡Quién sabe si mañana se animará la entrada!
– ¡Quién sabe! ¡Dos palabras con las que escudaban los jirones de la ilusión!
– Lo que más me molesta – comentó Heredia – son las caras de brutos que tienen. Se quedarán en ayunas.
– Y nosotros también – contestó una voz.
En el camerino, Amparo daba los últimos toques a su peinado mientras Rosina se distraía con las pinturas, horquillas y alfileres diseminados por la tabla que servía de tocador.
– Tienes sueño, hijita?
– Sí, mamá; y hambre.
Amparo sacó del maletín un bocadillo, que entregó a la niña.
– Después de la función tomarás algo caliente – y empezó a instalar sobre un baúl algunas ropas formando con toallas manchadas de pintura una especie de almohada. Rosina la miraba hacer, como esos animalitos que comprenden dónde deben acurrucarse en espera de sus dueños. Dando fin a la escasa cena, se tendió sobre el baúl arrancándose con las uñas algún pedacito de jamón aprisionado entre los dientes.
Casi al instante empezaron a cerrársele los ojos, llegándole a los oídos el ruido del escenario apagado y distante.
– ¿Puedo empezar, señora Marín?
Era la voz del traspunte.
– Espera un momento – contestó Amparo al darse cuenta de que había olvidado el chambergo.
– ¡Nena, nena, levántate pronto!
Rosina no sabía que ocurría. ¿El tren otra vez?
Vio cómo la madre abría el baúl derribando la improvisada cama, mientras las lloronas plumas del chambergo, un tanto apolilladas, se desprendían metiéndose en los adormilados ojos de la pequeña.
Amparo salió precipitadamente del camerino. Rosina volvió a colocar descuidadamente las ropas sobre el baúl y tendióse de nuevo. Tenía ganas de llorar. ¿Por qué no la dejaban dormir? Se había portado bien durante el viaje... Notó que algo se clavava en sus espaldas, però no tenía fuerzas para moverse. Consiguió incorporarse y buscó bajo los vestidos que formaban el colchón. Un candado del baúl había sido colocado con las ropas recogidas del suelo. Tuvo la intención de arrojarlo lejos; pero, si se extraviaba, la madre la regañaría. Con los ojos cerrados saltó del baúl y tropezó con una silla, que la hizo caer. Rosina rompió a llorar con llanto contenido, apretando la mano contra la boca; la función empezaría pronto, y Rosina sabía que hasta el ruido del llorar molestaba. Le dolía la rodilla donde había recibido el golpe, pero sorbiéndose las lágrimas consiguió llegar hasta el tocador y allí dejó el candado.
Volvió a acostarse y restregóse la cara contra la toalla que formaba la almohada. Pronto su respiración acompasada y tranquila se llevó los sollozos en el olvido del sueño.
¡El repique de una campana la hizo sentarse en el baúl sobresaltada! Era la señal para comenzar la función. El eco de las campanadas retumbaba en las frágiles paredes de madera obligándola a cubrirse los oídos con las manos. Cesó el repique, al que siguió una campanada lenta. Rosina sabía que serían tres y empezó a contarlas. «Una... dos... tres». Un ruido sordo se unió a la última campanada, que aún vibraba en el aire.
¡Se había levantado el telón! Rosina suspiró hondo... Ahora podría dormir durante unas pocas horas... Cerró los ojos mientras llegaba hasta ella la voz del padre con palabras conocidas, que fueron para Rosina, en muchas noches como aquéllas, su única canción de cuna: «He aquí el tinglado de la antigua farsa...».
Fragment 2.
– Rosina – empezó Mendoza con la pureza de su acento castellano –. Hace mucho que trabajo a sus órdenes. He vivido sus luchas en estos diez años de labor infatigable. Es usted una gran actriz perdida en la espesura de los países que no llegarán a consolidar su nombre. Manejo sus intereses y, aunque no posee usted una fortuna, hemos logrado reunir lo bastante como para lanzarse a conquistas de más envergadura. – Maniobrando con el pañuelo, empapado, continuó: – ¡Ah, si trabajara en mi tierra, cómo sabrían apreciar la exquisitez de su arte! No comprendo este vagar por los pueblos, en una actriz de categoria.
– ¡Los pueblos me salvaron, Mendoza!
El administrador frunció los labios y asintió con la cabeza.
– Evidentemente. Y es algo incomprensible. Su arte es delicado, sutil, y, aunque se empeñe en creer lo contrario, no lo asimilan. ¡Sin embargo, responden!
– ¡Porque la incultura del pueblo siempre es menor a su capacidad sensitiva! No entenderán la frase; no lograrán saborearla, però el matiz les llega al corazón.
Durante un largo rato, Rosina quedó en actitud meditativa.
Repasó en su memoria las primeras luchas, los esfuerzos por tablados y escenarios aldeanos. Había agrupado a unos cuantos cómicos a quienes el hambre no consiguió dominar su amor al teatro. Durante años fueron compenetrándose alrededor de aquella mujer, vigorosa y decidida. Eran pocos, però llenos de fe. Estrechamente ligados a ella, reuníanse tras las jornadas de trabajo, ávidos de captar cuantas manifestaciones de arte brotaran de los labios de su jefa de ensueños. El pequeño racimo, insensiblemente, iba desechando vulgaridades. En un principio fue una cooperativa donde se repartían fondos e inquietudes. Rosina vivía apretada a ellos; y, apartándose de las reglas comunes que rigen los destinos de las compañías teatrales, procuró iluminarles por dentro. Les interesó en la buena literatura; les puso al tanto del teatro moderno; y, mientras modelaba almas, los cuerpos adquirían la elegancia y soltura de los espíritus cultivados. Lentamente murieron gestos y desplantes del teatro envejecido; el buen gusto convirtió los pobres escenarios en sintéticos decorados. Con el entusiasmo por bandera, la troupe se adiestró en el manejo de las luces, y los manchones, rompiendo monotonías, admiraban a las gentes sencillas. Con estudio y perseverancia, el gran teatro moderno dejó de tener secretos para ellos. Volviendo a una cooperación olvidada, los actores, tras su labor cumplida, seguían siendo obreros de su arte, deslizándose por «telares» y bastidores. Sin puesto fijo, el actor sobre el que hoy recaía la responsabilidad protagónica era mañana el lacayo que ostentaba con igual orgullo la librea que el frac de gran señor.
Y así seguían, sin brillos de popularidad, sin vanidades de compradas críticas, en su cruzada de arte.
Con tesón indoblegable, Rosina dedicó diez años al teatro, superándose a cada nuevo intento, sin caer en un desmayo. ¡No importaban los públicos! ¡Trabajaban para su propia inquietud! Como por arte de magia, los tablados se transformaban en escenarios lujosos, con la ayuda de cortinados y de luces diestramente dispuestas. Rosina ensayaba incesamente, tratando de perfeccionarse; aventuraba audacias del más moderno estilo y, en una constante renovación, buscaba efectos, guiada por su extraordinaria intuición artística. Suprimió la deplorable costumbre de cortar la emoción agradeciendo aplausos; como así las levantadas de telón en los finales de acto. Sordos a las protestas rociadas de inculturas, los tonos medios prevalecían sepultando destemplanzas. Los públicos simples de aldeas y pequeñas capitales, que en un principio demostraban su extrañeza por la nueva forma de un teatro contenido, profundo en su emoción, sobrio en los ademanes, sin ampulosidades en la voz, fueron cambiando el desagrado en asombro, los bostezos en curiosidad, las risotadas en silencios. ¡Aun no comprendiéndoles, la belleza calaba en el alma del pueblo!
Rosina pareció regresar del fondo de sus pensamientos.
– Tengo miedo de volver a mi país, Mendoza. Los recuerdos quedaron allí, apretados entre los altos edificios. Hace diez años el mal gusto, vestido de suntuosidad, invadía los escenarios. El teatro que hago fracasaría. Además, me falta el nombre necesario, cimentado en la mediocridad, para entrar en las grandes ciudades. Soy una desconocida.
– ¡Pues ésa ha de ser su nueva conquista! – apuntó Mendoza –. Y ha de llevarla a cabo allí donde el triunfo cruza mares y fronteras. Debe usted ir a Europa. También falto yo de mi tierra catorce años... pero aquello no ha cambiado. ¡Seguirá siendo la cuna del gran teatro!
– ¿Y si no fuera así? – preguntó Rosina con una sonrisa de duda –. ¿Y si el mal del teatro se hubiera extendido hasta dominar la vulgaridad? ¡El nervio antes vivo de nuestro arte está atrofiado! En nuestra pobreza, nadie nos exige. Y para mantener un nombre, hoy en día cotizado por el dinero que produce, son necesarias muchas claudicaciones. Hace tiempo que dejé de trabajar para la satisfacción de necios. Cuando no nos entienden, actuamos para nosotros, por el placer íntimo de realizar sueños artísticos. Hemos ido educando a las gentes; nos hemos hecho un público para nuestro teatro. Y pudimos conseguirlo, porque labramos en el espíritu del pueblo; ávidos de aprender; puros en su incultura, mil veces preferida a la vanidad intelectual, nacida al abrigo de falsos literatos. ¡Somos cómicos de pueblo, Mendoza, donde no hay críticos que se erijan en conductores del público, proclamándonos triunfadores o fracasados, según sus ambiciones o intereses!
– ¡Pero no puede usted conformarse a errar su vida por rincones apartados! ¡Tienen que conocer su valor!
Rosina dio unos pasos por la habitación. Encendió un cigarrillo aspirando con deleite el humo. Luego se apoyó en el ventanal y concedió a la calle un caer de ojos.
Próxima a los cuarenta, su figura conservaba la esbeltez de la juventud. Tenía la arrogancia casi virgen en el pecho, y las formas, redondas y suaves, se quebraban graciosamente en la cintura, huérfana de caricias. El amor había resbalado por su carne sin que se abriera en flor. En aquellos años forjó el alma, engañándose con las firmezas acumuladas en las continuas batallas. Dedicada a su propia defensa, los laberintos sentimentales fueron cerrados por una losa de fría indiferencia. Su vida de mujer quedó paralizada, y la explosión de la sensibilidad se volvió arte. Cuerpo y corazón seguían siendo niños a las sensaciones del amor. Rosina no pensaba en la esterilidad de su capacidad amatoria; y al no conocer ni un instante de embriaguez, ni tan siquiera la saeta de un goce, continuaba hacia arriba la cuesta interminable de sus luchas. Cuando el deber llegaba a su fin, se abrazaba a la letra de los libros o, extasiándose horas enteras, contemplaba el cielo tropical en las noches estrelladas.
Un suspiro rompía el silencio y quedaba flotando en el aire, sin rumbo fijo, sin meta donde llegar. La melancolía cayendo sobre ella iluminaba los ojos entreabriendo los labios en una oferta sensual nacida del subconsciente. Entonces, cruzando los brazos, se apretaba a sí misma, sin saber por qué.
03/04/2020
-
SI VOLS ESTAR PUNTUALMENT INFORMAT DELS ARTICLES QUE PUBLIQUEM A ÍTACA, CLICA AQUÍ (SOBRE L'ICONA)
Buttonper a accedir als articles de la revista només has d'incoporar-te al grup de telegram (un índex on trobaràs totes les publicacions)
Mostra'n més