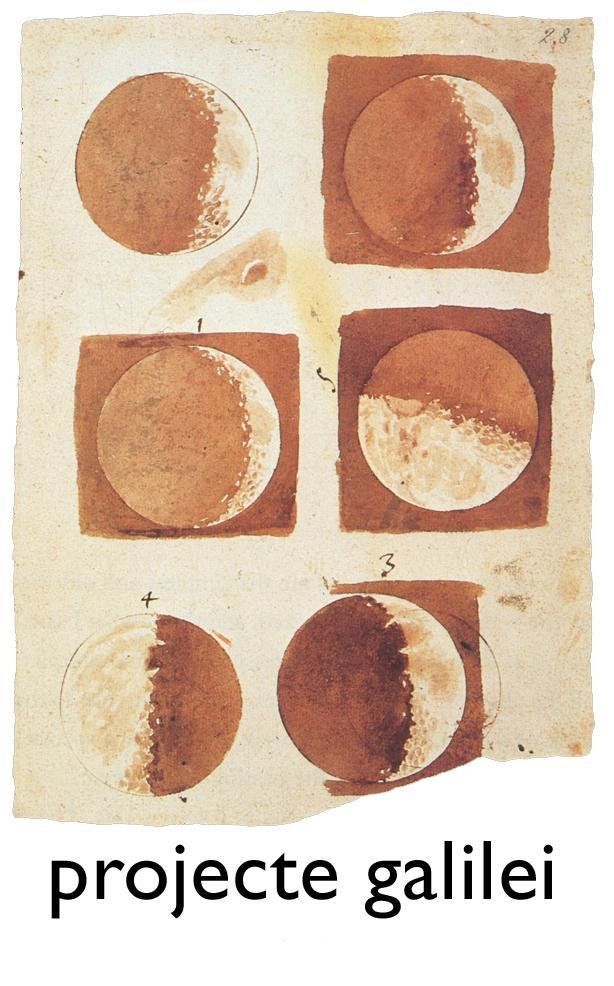100 pessetes = 60 cèntims d’euro
28_LA PAGA DEL ACTOR
(Dario Fo: Manual mínimo del actor. Traducción: Carla Matteini. Colección Skene, núm. 13. Argitaletxe HIRU, S.L. Navarra, 1998. Pág. 365-369)
Hoy, cuando decimos actor, nos referimos exclusivamente al profesional. En los viejos tiempos el número de profesionales era limitadísimo. La mayor parte eran aficionados, gente no remunerada que desempeñaba el oficio de actor de forma intermitente. Se sabe que La mandrágora de Maquiavelo y Il Candelaio de Giordano Bruno, dos obras clave del teatro de todos los tiempos, nunca fueron intepretadas por profesionales sino exclusivamente por grupos de aficionados. Se dice que el propio Maquiavelo en persona actuó en Clizia. La compañía de Shakespeare estaba compuesta, en gran parte, por aficionados que no recibían un sueldo fijo, sino «un tantum», más alguna gratificación cuando actuaban en una fiesta de señores.
Además, a diferencia de lo que sucede actualmente con una comedia de éxito, raramente se alcanzaban los treinta días de representación... y aún así, nunca seguidos, a veces en dos o tres años. Un espectáculo que se mantuviera en cartel una semana, se podía considerar un triunfo. Hamlet no tuvo más de veinte representaciones; El rey Lear todavía menos, Medida por medida sólo cinco. Ni siquiera los profesionales de éxito se podían permitir mucho despilfarro y casi todos echaban mano de otros trabajos alimenticios. Faminio Scala, me aseguraba Ferruccio Marotti, tenía una tiendecilla de perfumes en Venecia, otros vendían tejidos nobles. Los había que se ofrecían como cantantes en las bodas y quienes montaban coreografías para los banquetes de los señores, acompañando con danzas y cantos el servicio de cada plato. El propio Ruzante actuó un montón de veces en banquetes de bodas de ricos burgueses, y junto a él Chereo, Francatrippa y otros.
Las pagas eran parte en especie –telas, piezas de plata– y parte en dinero, pero siempre eran cifras modestas. Los más afortunados eran los actores de la compañía del príncipe o del duque que recibían un estipendio digno y casi fijo pero cuya condición de servilismo, como ya hemos visto, era con frecuencia humillante. Durante años, Molière tuvo que soportar esta situación cuando su compañía aceptó actuar y montar espectáculos sólo al servicio de un príncipe.
Para los juglares, los clown y los demás artistas itinerantes que actuaban en las ferias ciudadanas y campesinas, todo iba a la buena de Dios. Les pagaban en especie, las autoridades civiles y religiosas les imponían tributos y gravámenes de todo tipo, a veces las autoridades recurrían a la artimaña de retrasar los permisos de representación con pretextos burocráticos, hasta que la compañía, «al no estarle permitido permanecer en la plaza sin cobrar, se verá obligada a levantar tiendas y carros». Esta frase forma parte de la carta que ya he citado, del arcipreste Ottolelli al cardenal Borromeo, en la que el prelado daba valiosos consejos sobre cómo eliminar de la plaza a los cómicos –sin aparecer, sólo con la burocracia– , dejándolos en las miseria.
Algunas veces los cómicos conseguían un golpe de suerte, lograban que príncipes y ricos mercaderes les regalaran grandes sumas e incluso joyas (un ejemplo es el famoso collar de perlas que el Arlequín-Martinelli sacó a Enrique IV de Francia) però eran golpes excepcionales y difícilmente repetibles. En resumen, la paga de los cómicos, por lo general, no daba para grandes alegrías.
En la biblioteca de Estrasburgo hay decenas de cartas expedidas por las autoridades administrativas de la ciudad entre 1450 y 1490 que delimitan la duración máxima de un espectáculo, los temas que había que tratar y el precio medio de la entrada que tenían que pagar los espectadores. De donde se deduce claramente que una compañía, en una buena velada, como mucho conseguía sacar para los garbanzos. Katrin Köll ha reunido algunos de estos documentos, y ha conseguido establecer, con discreta aproximación, las pagas de muchos actores itinerantes, desde el Medievo hasta el siglo XVII. Se daban casos de comunidades y corporaciones que contrataban a clown y juglares para encarnar a los personajes cómicos –a veces también dramáticos– en espectáculos sacros. Cada comunidad o corporación se comprometía a organizar una «estación»; és decir, a montar una escena determinada de la Pasión o de la vida del santo patrón de la ciudad. Cada uno elegía su lugar concreto en el itinerario del espectáculo y cuando la procesión pasaba por allí, se detenía ante el tablado decorado con telones escenográficos y se daba paso al desarrollo del drama; luego se proseguía hacia las demás estaciones. En estos casos la corporación o comunidad hospedaba al juglar y a su grupo durante todo el periodo de ensayos. El juglar se comprometía a distribuir los papeles incluso a los actores aficionados, y a coordinar el conjunto; en pocas palabras, hacía las veces de director. Por esto recibía dones a parte. Si el espectáculo de su estación tenía éxito, los integrantes de la comunidad donaban premios especiales al juglar, que durante al menos una semana más, era huésped de las diferentes familias y recibía comida y otras regalías.
Para el carnaval, durante todo el medioevo, se elegía en cada barriada –como se hace todavía en Valencia y en Siena durante el palio– un comité organizador. Cada ciudadano se autoimponía un impuesto para costear los gastos y pagar a clowns y juglares. En concreto, se elegía en secreto al juglar con más prestigio para encarnar al doble caricaturesco del obispo, del alcalde o del príncipe, según la estructura administrativa específica de la ciudad. En toda Lombardía, por ejemplo, en la fiesta anual de los bufones el juglar preseleccionado se presentaba con su máscara en la cara y reproducía –en caricatura– el rostro del obispo. Iba acompañado con gran pompa grotesca hasta la catedral y allí, según la costumbre, el obispo en persona tenía que ofrecer sus propios paramentos sagrados al juglar que se los ponía y, a continuación, subía al púlpito y decía una homilia burlona en la que parodiaba sin piedad todos los sermones y autos realizados por el obispo durante ese año. Era una especie de proceso burlesco sobre el proceder de la autoridad máxima. Cuando el juglar tenía mucho talento, el sermón dejaba huella. El obispo corría el riesgo, al volver al púlpito, de que sus palabras levantaran risitas ahogadas... y aflautadas pedorretas. Se cuenta que el arzobispo Guido de Brescia, tras haber sido objeto de la parodia de un gran juglar, nunca más permitió que se efectuara desde el púlpito y trató de prohibir que al año siguiente se celebrara la fiesta de los bufones. Prendieron fuego a la residencia episcopal. Tuvo que huir de la ciudad y prometer que reinstauraría la fiesta inmediatamente.
Los juglares que parodiaban al obispo, al alcalde o al príncipe, corrían un gran riesgo. Por eso entraban en la ciudad con la fiesta ya empezada, de noche, bien protegidos y enmascarados. Una vez ultimada la representación, se les ayudaba a salir a toda prisa, camuflados entre la multitud de villanos que volvía de su tierra. Si una vez finalizado el carnaval, los esbirros de los administradores los conocían, difícilmente conseguían llegar a casa salvando el pellejo. De ahí que en estas ocasiones los juglares percibieran buenas pagas: se les pagaba sobre todo el riesgo.
Por lo que se refiere a los actores griegos, era todo lo contrario. Como ya he dicho, los profesionales de este teatro recibían pagas exorbitantes, un talento por una sola función (hoy, decenas de millones); luego, cuando actuaban en pequeñas ciudades de provincia, recibían una paga más reducida pero siempre excelente. Los autores, en comparación, ganaban mucho menos... casi una miseria. Alguien ha sugerido maliciosamente que tal vez por eso muchos autores –com Eurípides y Esquilo, por ejemplo– también trabajaban como actores, a veces de protagonistas absolutos de sus propias obras.
04/09/2020
-
SI VOLS ESTAR PUNTUALMENT INFORMAT DELS ARTICLES QUE PUBLIQUEM A ÍTACA, CLICA AQUÍ (SOBRE L'ICONA)
Buttonper a accedir als articles de la revista només has d'incoporar-te al grup de telegram (un índex on trobaràs totes les publicacions)