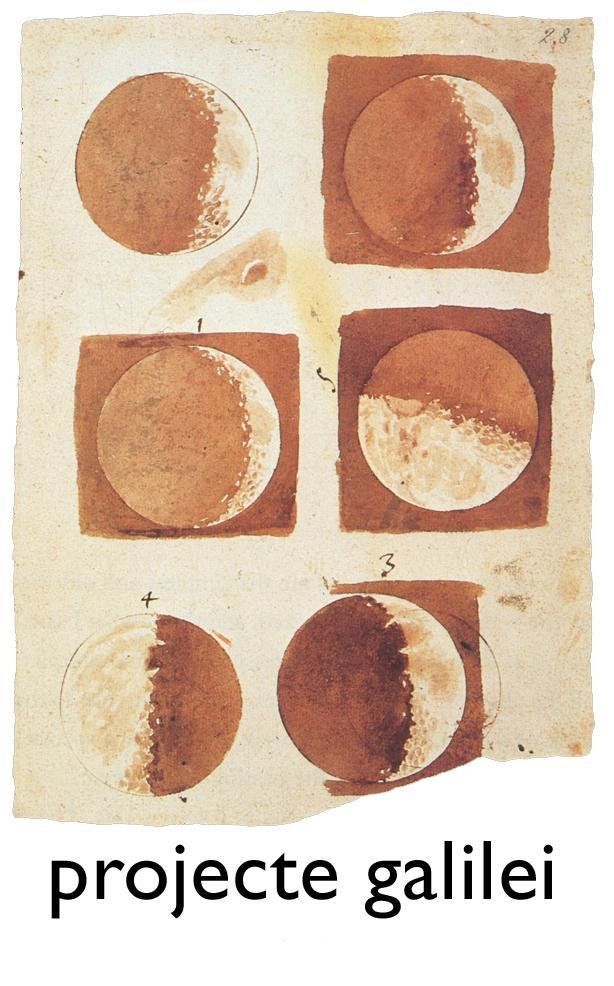Tommaso Salvini, el gran actor italià.
20_‘OTELO’
(Constantin Stanislavky. Mi vida en el arte. Traducción directa del ruso por N. Caplan. Buenos Aires, Editorial La Pléyade, 1972. Pàgs. 52-56 i 61-65.)
Para la segunda puesta en escena, fue elegida la tragedia Otelo. Pero, antes de hablar de ella,tengo que recordar las impresiones que influyeron sobre mi decisión para desempeñar el papel elegido. Fueron muy grandes las impresiones e invistieron importancia no sólo en el momento en que yo ejecutaba el papel, sino en relación a toda mi vida artística subsiguiente.
Moscú fue agraciada por la llegada del rey de todos los artistas trágicos, el célebre Tommaso Salvini (padre) que, con todo su elenco, estuvo dando espectáculos durante casi toda la cuaresma en el Teatro Grande. Entre el repertorio, figuraba también el famoso drama-tragedia de Shakespeare.
Ante las primeras escenas, yo permanecí algo frío respecto al visitante. Al parecer, éste tenía la intención de no llamar de entrada mucho la atención sobre sí. Pues, en caso contrario, podría haberlo hecho de una sola pincelada, mediante un solo arranque genial, como ocurrió efectivamente en la escena subsiguiente, la que se desarrolla en el Senado. El comienzo de ese cuadro no me aportó nada nuevo, salvo que pude fijarme bien en la figura, la indumentaria y el maquillaje de Salvini. No puedo decir que se distinguiera con algo particular. Su ropaje no me gustó ni entonces, ni después. En cuando al maquillaje... a mi criterio, no hubo tal. Se hallaba presente la cara del mismo genio, la que, ¡quién sabe!, quizás no fuera menester tapar con maquillaje. Los grandes bigotes salientes de Salvini, su peluca, algo exagerada quizás, el enorme cuerpo, pesado y casi obeso; los puñales metidos en el cinto justo sobre el vientre y que subrayaban aún más su obesidad, sobre todo cuando se ponía encima la capa mora provista de capucha. En realidad todo aquello era muy poco apropiado para el exterior de un soldado como Otelo. Pero...
Salvini se acercó a la tribuna destinada al Dux, pensó un instante, se concentró y, de manera insensible, se apoderó de toda la muchedumbre que llenaba la sala del Teatro Grande. Pareció como si lo hubiera hecho mediante un solo gesto; sin mirar, estiró el brazo hacia el público, metió a todos los presentes en el puño y nos tuvo como hormiguitas durante todo el espectáculo: si se le ocurriera cerrar el puño, todos resultaríamos muertos, y si lo abriera, se esparciría por toda la sala una beatitud cálida y perfumada. Nos hallábamos en su poder para siempre, para toda la vida. Acabábamos de darnos cuenta de «quién» era ese genio, «cómo» era y «qué» era lo que se podía esperar de él.
No he de describir en estas páginas cómo desempeñó Salvini el papel de Otelo, descubriendo y revelando ante nosotros toda la riqueza de su contenido y llevándonos paso a paso por todos los grados de la escala a lo largo de la cual Otelo desciende a los quintos infiernos de sus celos. En la literatura teatral se han conservado suficientes artículos y crónicas, de acuerdo con las cuales se puede restablecer esa imagen enorme, extraordinaria por su sencillez y claridad, dada por Salvini-Otelo. Sólo diré que en aquel momento todo se me hizo claro y completamente exento de dudas. Otelo-Salvini era un monumento que encarnaba en sí una ley inmutable e imperecedera. Lo dijo el poeta: «Hay que crear para la eternidad, ¡Una vez y para siempre!» Y bien, Salvini creaba precisamente así: para la eternidad, una vez y para siempre.
Lo raro era que, mientras miraba a Salvini, recordaba al gran trágico italiano Rossi y a los grandes actores rusos que había visto en aquellos tiempos. Sentía que entre todos ellos había algo común, cierto y determinado «grado de parentesco», muy conocido para mí, y que sólo veía en los grandes artistas. ¿Qué era aquello? Para mi fue un gran quebradero de cabeza, sin que pudiese hallar la respuesta.
Y así como en un tiempo miraba u observaba a los grandes artistas que nos solían visitar, como por ejemplo al barón de Meiningen y su elenco, tratando de conocer su vida entretelones, así también quise llegar a saber todo lo que hacía allí, detrás del telón, el trágico Salvini, por ello sometía a interrogatorios y acosaba a preguntas a todo el mundo.
La posición de Salvini respecto a sus obligaciones y deberes artísticos era realmente conmovedora. El dia del espectáculo, caía preso de la mayor nerviosidad y agitación desde la misma mañana; comía muy moderadamente y, después de la comida del mediodía, se aislaba y no recibía a nadie. El espectáculo daba comienzo a las ocho, però a las cinco de la tarde ya llegaba al teatro, es decir, tres horas antes de la función. Se iba directamente a su camarín, se quitaba el abrigo y comenzaba a caminar por el escenario. Si alguien se le acercaba, charlaba gustoso, pero luego se apartaba, pensativo, se quedaba parado en silencio, después de lo cual volvía al camarín y se encerraba allí. Al rato reaparecía cubierto con la chaquetilla con que se solía maquillar, o con un largo peinador; después de haber deambulado por el escenario, ensayando la voz con alguna que otra frase, hecho algunos gestos y ademanes determinados y de haberse adaptado a algo que, probablemente, le era necesario para el papel, Salvini volvía a retirarse al camarín y se maquillaba. Con este cambio, no sólo exterior, sino, al parecer, también interior, tornaba a salir al escenario, pero su paso era ya más liviano, más juvenil. Y al ver a los obreros que colocaban los decorados, entablaba con ellos ligeras conversaciones.
¿Quién sabe? Es posible que imaginara, en su papel de Otelo, hallarse entre soldados que erigían barricadas, u otras fortificaciones, para defenderse contra el enemigo. Su cuerpo vigoroso, su pose de general y los ojos atentos, parecían confirmar esta suposición. Volvía a retirarse a su camarín, después de lo cual salía ya con la peluca puesta, con el jubón de Otelo, el cinto y el yatagán; luego salía con el turbante y, finalmente, con la indumentaria completa del general Otelo. Con cada salida que hacía, al abandonar el camarín y aparecer en el escenario, parecía no sólo que maquillaba la cara y vestía el cuerpo, sino que preparaba correspondientemente el alma, estableciendo paso a paso en la misma el necesario estado general. Se metía en el pellejo de Otelo mediante un importante tocado preparatorio de su alma artística.
Este trabajo previo, en cada espectáculo, era necesario para aquel genio después de haber representado el papel muchos centenares de veces y de haberlo tenido en preparación durante casi diez años consecutivos. No en balde confesó en una oportunidad que sólo después de haber representado el papel cien o doscientas veces, había comprendido cuál era la imagen verdadera de Otelo, y de qué manera se podía expresar bien el personaje.
Fueron estos informes sobre Salvini, los que me produjeron la enorme impresión que dejaron un sello sobre toda mi vida artística subsiguiente.
Desde que vi a Salvini, no me abandonó la idea de personificar a Otelo. Y cuando durante uno de mis viajes por Europa visité Venecia, el deseo de hacer el papel del moro se hizo invencible. Al bogar, sentado en una góndola, por los canales venecianos, sabía a ciencia cierta que ese papel preferido sería desempeñado por mí en la temporada próxima.
Desde la mañana hasta la noche, mi esposa y yo recorríamos los museos de Venecia en busca de objetos antiguos, sacábamos esbozos de los trajes que figuran en los frescos, comprábamos partes de la escenografía correspondiente; brocados, trajes, y hasta muebles.
Durante el mismo viaje, me detuve en París. Allí tuvo lugar un hecho, un encuentro, que no puedo dejar de relatar.
En uno de los restorantes veraniegos de la Ciudad Luz descubrí un hermoso árabe vestido a la típica usanza oriental y trabé conocimiento con él. A la media hora, estábamos almorzando juntos, mi flamante amigo y yo, en un «reservado». Al enterarse de que me interesaba por su indumentaria, el árabe se quitó su prenda exterior, con el fin de que pudiera copiar el molde de la misma. Pude apropiarme de algunas de sus poses típicas, que me parecieron características, y luego me puse a estudiar sus movimientos. Al regresar a la habitación del hotel donde me hospedaba, me pasé hasta la medianoche frente al espejo, poniéndome toda clase de sábanas y toallas. Buscaba plasmar un buen moro, con rápidos movimientos de cabeza; con gestos y ademanes de brazos y piernas, como los de una gacela alerta; con el modo de andar cadencioso y majestuoso, y las palmas de las manos vueltas hacia el interlocutor.
Después de ese encuentro, la imagen de Otelo comenzó a dividirse en mi imaginación entre Salvini y el hermoso árabe que acababa de conocer en París.
De regreso en Moscú, comencé a organizar la representación de Otelo. Pero la cosa iba a tropezones, y un impedimento sucedía a otro. En primer lugar, se había enfermado mi esposa, y el papel de Desdémona tuvo que ser transferido a una aficionada. Pero ésta no se comportaba en forma debida, pues comenzó a darse demasiada importancia, y, en castigo por ello, tuve que suspenderla del todo. «¡Más valer echar a perder el espectáculo que admitir caprichos de actores en nuestra obra, tan limpia!» – me dije.
Tuvimos que entregar el papel a una señorita muy agraciada, pero que jamás había pisado un escenario. Se hizo esto por la única razón de que su exterior respondía a la imagen de la heroína. «Esta, por lo menos, trabajará sumisa y obedientemente» – discurría yo con el despotismo que entonces me caracterizaba.
Pero no obstante cierto éxito que nos halagaba por parte del público, nuestra Sociedad se hallaba bastante pobre de medios, ya que el nuevo entusiasmo –el lujo en la mise en scène– absorbía todos los ingresos. Tan es así, que ni siquiera teníamos suficientes recursos para mantener un local propio. Los ensayos tenían lugar en mi casa particular, en la única habitación, bastante reducida, que pude poner a disposición de la «Sociedad de Arte y Literatura». «Parva domus, magna quies» –me decía para mí. Y agregaba–: «Mejor que mejor; por ello, será más limpia la atmósfera espiritual de nuestro pequeño círculo».
Los ensayos se prolongaban todos los días hasta las tres o cuatro de la madrugada, y todas las habitaciones de mi vivienda se hallaban impregnadas de humo por los innumerables cigarrillos que fumaban los participantes. Todos los días había que preparar el té, lo que cansaba a la servidumbre y le daba motivos para protestar. Pero no obstante ello, y muchas otras cosas desagradables, nosotros dos, tanto mi esposa enferma como yo, soportábamos todo sin protestas ni quejas, con tal de que no se desorganizara nuestra obra.
Hablando sinceramente, los papeles de la pieza no pudieron ser distribuidos íntegramente entre los componentes de nuestra troupe. Faltaba Yago, aun cuando fueron sometidos a prueba todos los que pertenecían a la Sociedad. Se tuvo que recurrir a un profesional, invitando a un experto actor de afuera. Y éste, lo mismo que Desdémona, respondía al papel sólo exteriormente: una cara adecuada, una voz funesta y maléfica, ojos de la misma calaña. Pero, en cambio, carecía hasta la desesperación de flexibilidad, y le faltaba absolutamente la mímica necesaria, lo que hacía que su cara fuera una máscara muerta.
[...]
La tarea que yo había asumido entonces y que llevaba íntegramente sobre mis hombros, era enorme y no correspondía a mis fuerzas. Después de cada ensayo tenía que acostarme, me palpitaba el corazón aceleradamente, me sentía sofocado, como atacado por el asma. El espectáculo se transformaba en tortura, però no se podía suspender, puesto que los gastos para ponerlo en escena habían crecido hasta proporciones gigantescas, exigiendo insistentemente que se los cubriera. Y, de suspender la representación, hubiéramos tenido que liquidar toda la empresa, porque no había de dónde sacar más recursos. Además, sufría mi amor propio de actor y de régisseur. Yo mismo había insistido en el espectáculo y seguía insistiendo, mientras otras personas, más expertas que yo, me disuadían de la empresa, considerándola temeraria. El arte se vengaba, el teatro aleccionaba al obstinado, precisamente por haber puesto en sí mismo sobradas esperanzas.
«¡No! –pensaba yo, acostado, sintiendo fuertes palpitaciones, yo todo sofocado después del ensayo–. Esto no es arte. Salvini, que podría ser mi padre, no se descompone después del espectáculo, aun cuando éste tiene lugar en el enorme local del Teatro Grande, mientras que yo no estoy en condiciones de realizar un ensayo en una minúscula habitación, puesto que ni me alcanzan para eso los nervios y la fuerza de la voz... Empeoro y adelgazo como durante una seria enfermedad... Entonces, ¿cómo podré realizar el espectáculo? ¡Sólo el diablo me ha instigado para que emprendiera esta aventura! ¡No, no es tan agradable como parecía, representar en el escenario una tragedia!
Y otro sinsabor más. En el ensayo general, en el punto culminante de la escena con Yago, le abrí la mano con el puñal. Comenzó a manar sangre, y debimos suspender el ensayo. Pero lo más enojoso fue que, no obstante todo lo tétrico de la escena, el público se quedó completamente impasible y frío con respecto a mi Otelo y esta circunstancia fue la que más me ofendió. De haber sido mayor la impresión producida por la interpretación, y de haber herido yo al otro artista debido al acaloramiento, todo el mundo hubiese dicho que había desempeñado mi papel con tanto vigor, que no me fue posible contener mi temperamento. Pero yo había herido a un hombre a sangre fría, y no fue mi interpretación, sino la sangre humana lo que impresionó al público, y precisamente en ello residía la ofensa. Además, la desgracia en cuestión señalaba con toda convicción que faltó la moderación necesaria. Por toda la ciudad cundió la noticia del suceso, la que llegó hasta las columnas de la prensa. Esto constituyó un incentivo para la curiosidad del público, haciendo probablemente que se esperara de mí más de lo que yo podía dar.
El espectáculo no tuvo éxito: ni siquiera fue de utilidad la lujosa puesta. No se la notó: probablemente por la razón de que, después de Uriel Acosta, el lujo en el escenario comenzaba a aburrir, o porque la instalación lujosa hubiera resultado buena y necesaria siempre que también hubiera estado presente lo esencial: la alta calidad de los ejecutantes en sus personificaciones de Otelo, Yago y Desdémona. Pero al no hallarse presente lo esencial, el espectáculo sólo sirvió para dar una buena lección a mi terquedad y a la alta opinión en que me tenía colocado, así como para hacer resaltar mi poca comprensión de las bases del arte y su técnica, como aconsejándome: «¡No tomes sobre ti los papeles que quizás sólo llegues a dominar pasablemente al final de tu carrera!»
Por todo esto hice votos de no tomar más parte en tragedias.
Pero sucedió que poco después llegó a Moscú un gran trágico. Se puso en escena Otelo y, durante su exhibición, se me mencionó elogiosamente, tanto entre el público, como en la prensa, recordando mi ejecución. Ello bastó para que surgiera en mí el deseo de interpretar Hamlet, Macbeth, el Rey Lear y todos los demás personajes que, evidentemente, no eran aún para mis fuerzas.
Hubo otra causa más que provocó en mí las fantasías anteriores. A uno de mis espectáculos vino el gran Rossi, del cual ya hice mención. El afamado artista asistió al espectáculo desde el principio hasta el fin; aplaudió mucho, de acuerdo con la ética teatral, usual entre la gente del gremio, però no vino a verme al camarín, sino que, haciendo uso de sus derechos de persona de más edad, mandó decir que me rogaba le efectuara una visita. Con el alma trémula fui a ver al gran artista. Era éste un hombre sumamente encantador, con esmeradísima educación, muy instruido y con un enorme caudal de lecturas efectuadas durante su vida. Como es de suponer, entendió todo al punto: tanto la idea de la mise en scène, como el aspecto turco de la isla de Chipre y el recurso de la oscuridad para Yago. Pero todo ello no lo entusiasmó mucho que digamos. No era partidario de las manchas de color en los decorados, ni del ropaje, ni de la misma puesta en escena, porque todo ello, según él, atraía demasiado la atención del público, distrayéndole del actor.
– Toda esta sonajería es necesaria allí donde no hay ningún actor. Un traje amplio y hermoso tapa muy bien un cuerpo pobre, en cuyo interior no late un corazón de artista. Eso es necesario para los que carecen de talento, para los incapaces, però usted no tiene necesidad de ello –dijo Rossi en esta forma linda y grandilocuente, dorándome la píldora preparada de antemano–. Yago no es artista para el teatro de usted –prosiguió–. Desdémona è bella, però es muy temprano para emitir un juicio a su respecto: probablemente, son los primeros pasos que ella está dando en el tablado. En cuanto a usted mismo...
El gran artista se quedó pensativo.
– Dios lo ha provisto de todo para el escenario, para Otello y para todo el repertorio shakespeariano. (El corazón se me fue a los pies, al oír estas palabras.) Pero es necesario aplicar mucho arte, el que, desde luego, vendrá, vendrá con el tiempo...
Ni bien pronunciada esta frase, empezó a abonarla con muchos cumplidos.
– Claro que ¿dónde y de quién se puede aprender arte? –interrogaba yo con insistencia.
– ¡Mm-m-a! Si al lado suyo no hay ningún gran maestro al que podría confiarse, yo le recomendaría uno –me replicó el gran artista.
– ¿A quién? ¿Quién es él? – pregunté ansioso.
– Usted mismo –terminó Rossi con un amplio ademán característico de Keen.
Me sentía confundido porque, no obstante todas mis réplicas e insistencias, Rossi no me dijo nada en cuanto a la interpretación dada por mí al personaje. Pero, más tarde, cuando pude juzgarme con más imparcialidad, acabé por comprender que el gran artista no pudo decirme ninguna otra cosa. No solamente él, sino ni siquiera yo mismo comprendía al final de cuentas, qué hubo de Salvini en la interpretación, y qué fue lo mío propio. Lo más acertado sería decir que todo se reducía a tratar de llevar el espectáculo hasta el fin, de no perder la voz, de agotar todos los rasgos trágicos, de producir sobre los espectadores cualquier impresión, por más pequeña que fuera, de tener éxito y de no quedar en ridículo... ¿Se puede acaso esperar de un cantante que grita hasta perder la voz y los sentidos, que matice y que dé una interpretación artística a las romanzas y arias que está ejecutando? Todo va con la misma fuerza, con el mismo colorido, como entre los pintores de brocha gorda. ¡Qué distancia los separa de los artistas, pintores que saben hablar de sus sensaciones mediante las más delicadas combinaciones de tintes y líneas!... A la misma distancia me hallaba yo de un verdadero artista que sabe revelar con toda serenidad y moderación ante la muchedumbre, la interpretación del papel creado por él mismo. Para ello, no es suficiente talento y capacidad natural; se necesita también habilidad, técnica y arte. Es esto lo que me había dicho Rossi, y, por supuesto, no podía decirme otra cosa.
Lo mismo me dijeron la experiencia y la práctica personal, aleccionándome para mi trabajo en el futuro.
Pero lo principal fue que empecé a darme cuenta de que me separaba un abismo de un actor trágico y, en particular, del grande Salvini.
10/07/2020
L’actor Ernesto Rossi, abillat del personatge de Hamlet.